“El que está condenado a repetir el pasado no es quien no lo recuerda, sino quien no lo comprende”.
Daniel Giglioli
El franquismo no fue tan malo, no fue para tanto, fue una dictablanda… empiezo a oír, cada vez más fuerte el susurro narcótico de los negacionistas. Empieza a encontrar hueco un discurso que no es que revindique el franquismo, pero sí que lo presenta como un régimen “blando” y que niega, minimiza o edulcora el carácter criminal y sistémico de la represión franquista. Ya no es la perorata del viva Franco, brazo en alto y camisa azul. Es más sutil
La extrema derecha va sembrando dudas sobre los consensos adquiridos hasta que el susurro se convierta en parte ordinaria de la conversación. La disputa por la memoria es uno de sus campos de batalla (lo es en Italia, Argentina, Hungría o España) y si bien hasta ahora lo entendía como una negación del pasado criminal de los fascismos de los que son herederos, el paso de más que está dando ese susurro reaccionario parece tener otra intención, que resumiría de esta manera: si se acepta que una dictadura no fue algo tan malo, se hace más socialmente admisible la idea de un gobierno autoritario. Así de simple.
El momento reaccionario de occidente
Uno de los pilares fundacionales del fascismo antaño y de la extrema derecha hoy es aquel que vincula democracia con desgobierno o corrupción. Su modelo es lo que Viktor Orban bautizó (e instauró) en Hungría, la “democracia iliberal”, un eufemismo tras el que esconder una autocracia electoral. Ahí entra el ataque a la memoria democrática, no sea que las generaciones más jóvenes sepan realmente qué fue el fascismo, qué fue el franquismo: emborronar la memoria de lo que realmente significa un gobierno autoritario de extrema derecha para hacerlo más aceptable.
En un evento en Atenas en el que conmemorábamos el 50 aniversario del fin de las dictaduras en España, Grecia y Portugal y tras escuchar la épica de la Revolución de los Claveles que tumbó la dictadura portuguesa o las turbulencias que resquebrajaron a la Junta de los Coroneles en Grecia, me quedé pensando, y al tocarme hablar del caso español solo pude comenzar con un: “pues en España Franco se murió en la cama” que hizo sonreír a la audiencia. Inmediatamente entendieron que en España no hubo revolución, ni crisis del régimen. En España el dictador se murió arropado en manto de silencio y miedo tan espeso que cubrió sus crímenes.
Los datos son conocidos, pero ante los que minimizan la naturaleza criminal del régimen franquista, es bueno recordarlos, vindicarlos y seguir pensando cómo fue posible: Entre 115.000 y 130.000 desaparecidos, 150.000 asesinados, 30.000 niños robados, 2.800 fosas comunes (la mayor, el Valle de los Caídos, alberga los restos de más de 30.000 personas), 500.000 exiliados, hasta 300.000 presos políticos solo al comienzo del régimen militar. España es el segundo país del mundo con más desaparecidos en las cunetas. Todos son datos de la investigación del juez Garzón, a la que se añaden la de Javier Rodrigo: en España funcionaron 188 campos de concentración tras la guerra civil; y la de Julián Casanova que cifró en 50.000 el número de rojos asesinados entre 1939 y 1946.
Lean la última cifra otra vez. La historiadora Esther López Barceló en su bellísimo e imprescindible ensayo “El arte de invocar la memoria” (2024), define el régimen franquista sobre ese número: “Los fusilamientos masivos de los primeros años de la dictadura inauguraron los fundamentos del nuevo Estado”. Los números de la represión franquista solo son la punta sangrienta del iceberg del miedo sobre el que se construyó la dictadura. Es bueno recordarlo en el país que nunca la juzgó.
Uno que sí lo hizo fue Argentina. Cada 24 de marzo, marchas multitudinarias recorren sus ciudades en recuerdo de los 30.000 desaparecidos de la dictadura militar. Hoy, Milei, muy en línea con lo antes comentado, rebaja el numero a 8000 y le quita hierro a una de las represiones más sanguinarias del siglo XX. “Son 30.000” grita la multitud, en una disputa que no va de números, sino de futuros.
En el ensayo citado de Esther López Barceló, encuentro una idea poderosa que relaciona las distintas formas de entender la memoria; nos narra que estando en Buenos Aires fue a visitar la ESMA, uno de los peores centros de tortura en el país de los desaparecidos: “Sabía que estaba en un santuario, en un espacio abotargado aún por el aire de la violencia, pero no plenamente consciente de que me hallaba en una zona acotada por científicos forenses: el lugar de un crimen que sí. Que sí fue y sigue siendo investigado judicialmente. No me culpen. “Yo vengo de la anomalía” debería haberles dicho. España, el lugar del crimen perfecto. El que se nos ha venido ocultando hasta ignorarlo. Hasta hacernos creer que no. Que no pasó nunca. Vengo del país del crimen que no”.
Porque sabemos que sí, sabemos lo que pasó y tenemos hasta una Ley de Memoria y sin embargo… en la Puerta del Sol, (nuestra ESMA) no hay ni una señal de las torturas, ni una placa debajo de la ventana donde todos sabemos que arrojaron a Julián Grimau.
Invocar la memoria que los desquebraja
Para romper el relato que vincula el régimen franquista con una dictadura blanda es imprescindible hablar de la memoria democrática, reconocer el miedo impuesto a base de cunetas. Y siendo verdad, lo que realmente les desquebraja, lo que desmonta el susurro reaccionario del “no fue una dictadura tan mala” es hacerlo desde un lugar que les cuestione, que los señale, que les diga desde el presente que esa herida aun nos duele y que sobre ella es desde donde queremos construir un futuro donde eso no vuelva a pasar.
Hace años, David Becerra me deslumbró en su estudio “La guerra civil como moda literaria” (2015) con uno de sus descubrimientos: denuncia que durante años se ha contado o novelado la guerra civil y el franquismo de manera ahistórica, es decir, narrados desde un presente donde el conflicto esta felizmente resuelto, sin hilo conductor, como si no tuviera que ver con los conflictos del presente. Como si pasado y memoria no tuvieran una relación directa con el hoy y, lo que es más importante, con nuestra capacidad para proyectar futuros.
Una memoria para el futuro
“Tenemos que aprender a construir una memoria de resistencia”, nos dice Enzo Traverso, siempre lúcido y para ello, pienso, emerger a los vencidos “de ese crimen perfecto que fue la represión del franquismo”, por usar las certeras palabras de López Barceló.
Hacer pedagogía como herramienta de futuro, porque como golpea la frase con la que empiezo este artículo, una generación que no sabe, que no conoce, está condenada a repetir la historia. La extrema derecha disputa la memoria para abrir, en el horizonte de expectativas, la posibilidad de un gobierno autoritario. Así que sigamos disputando desde el presente la memoria de la resistencia para que nuestro horizonte se construya desde un lugar distinto: la idea de que el fascismo no vuelva, nunca más.
Marga Ferré, presidenta de Transform Europe
Nota.- este artículo fue publicado en el diario Público el 31-03-2025
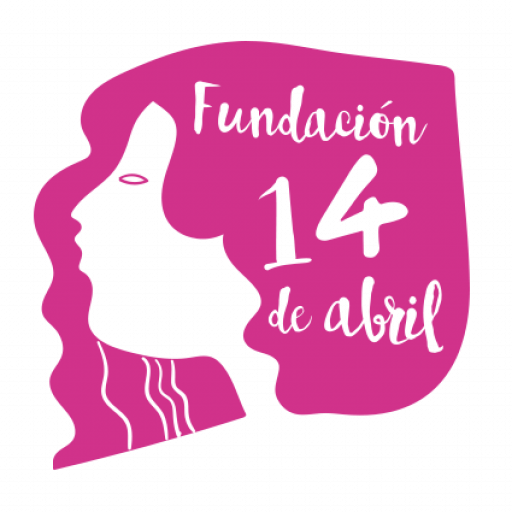

Comentarios recientes